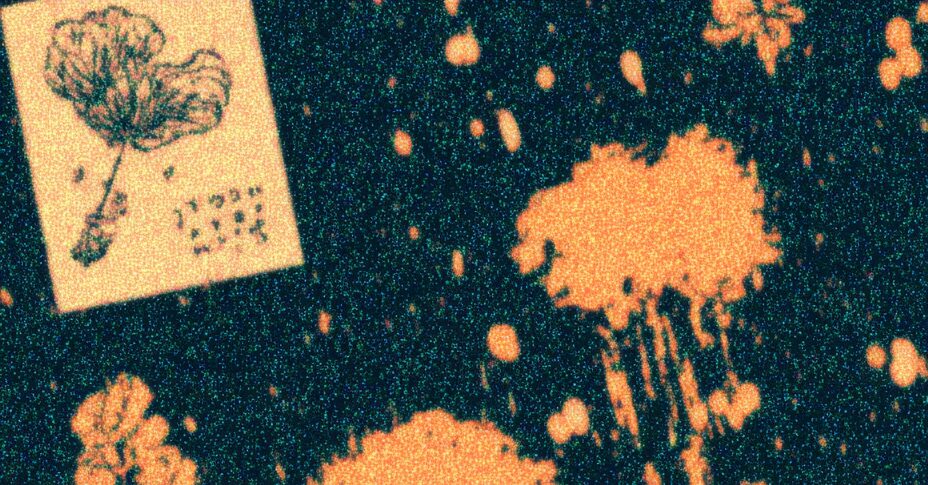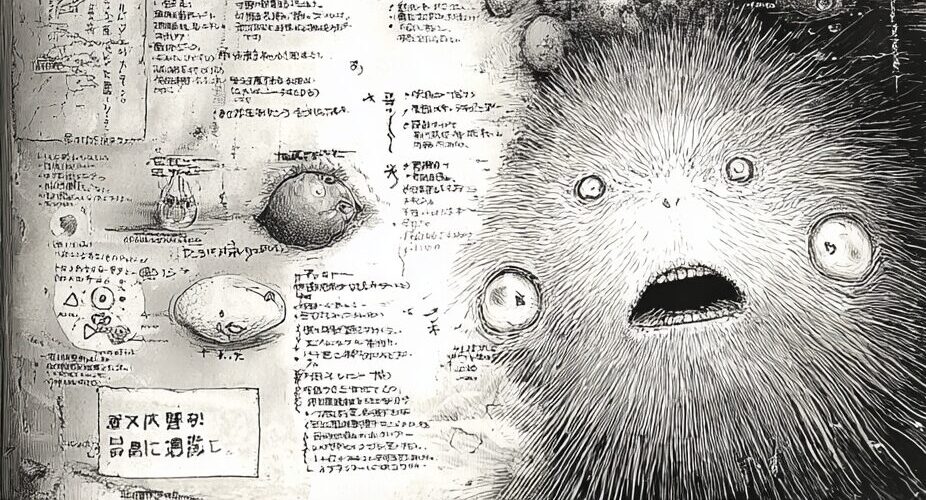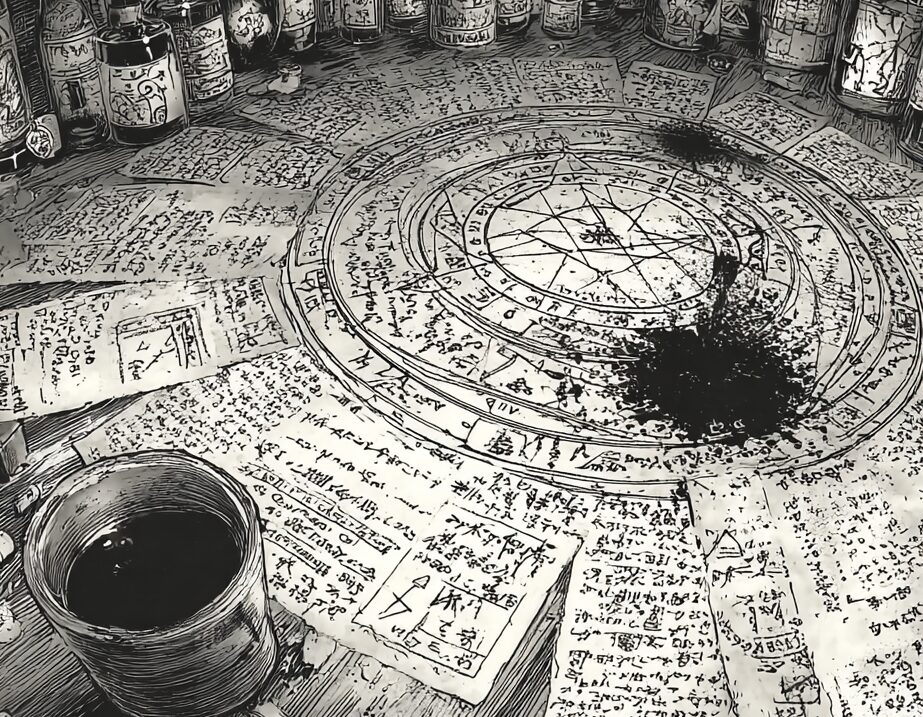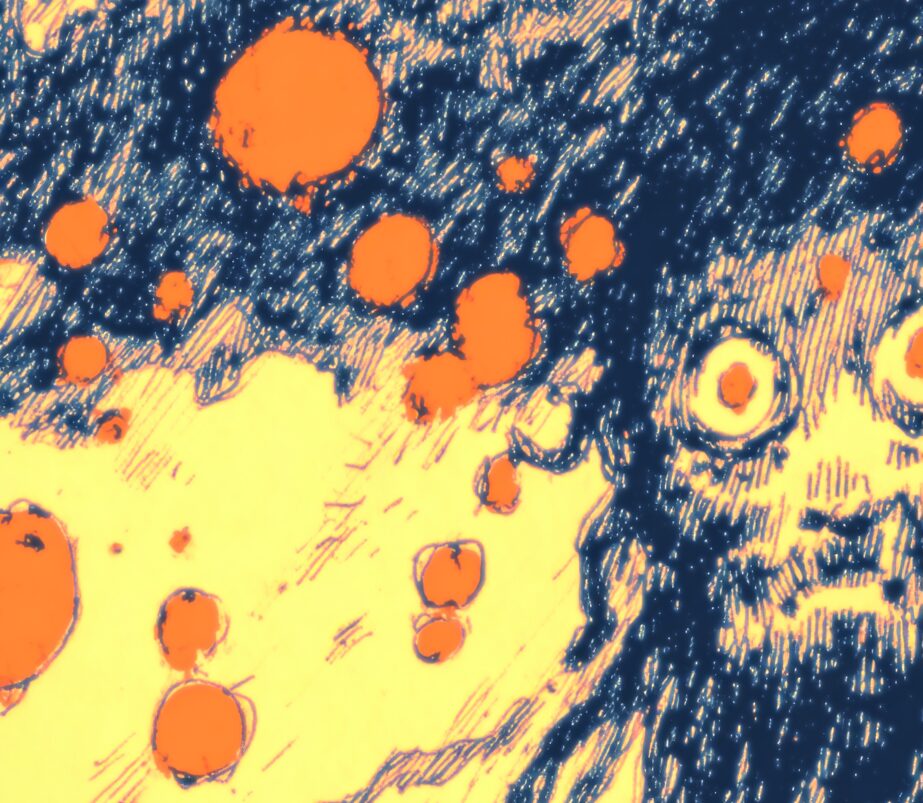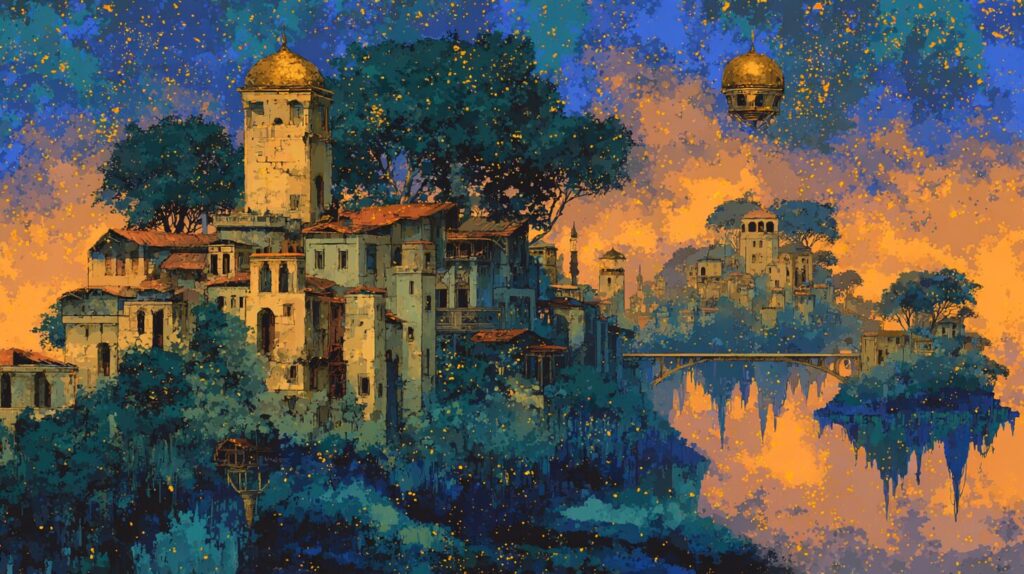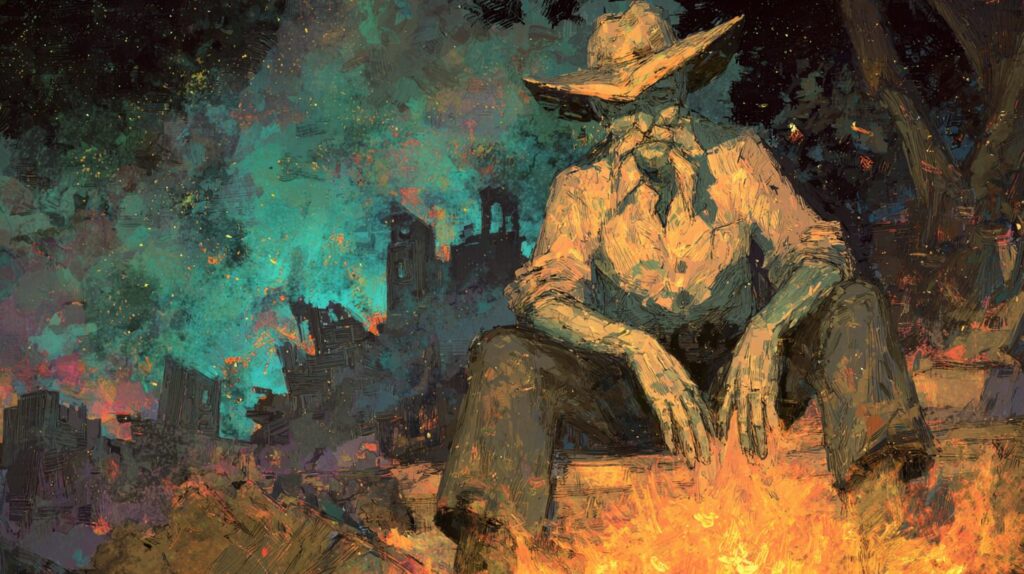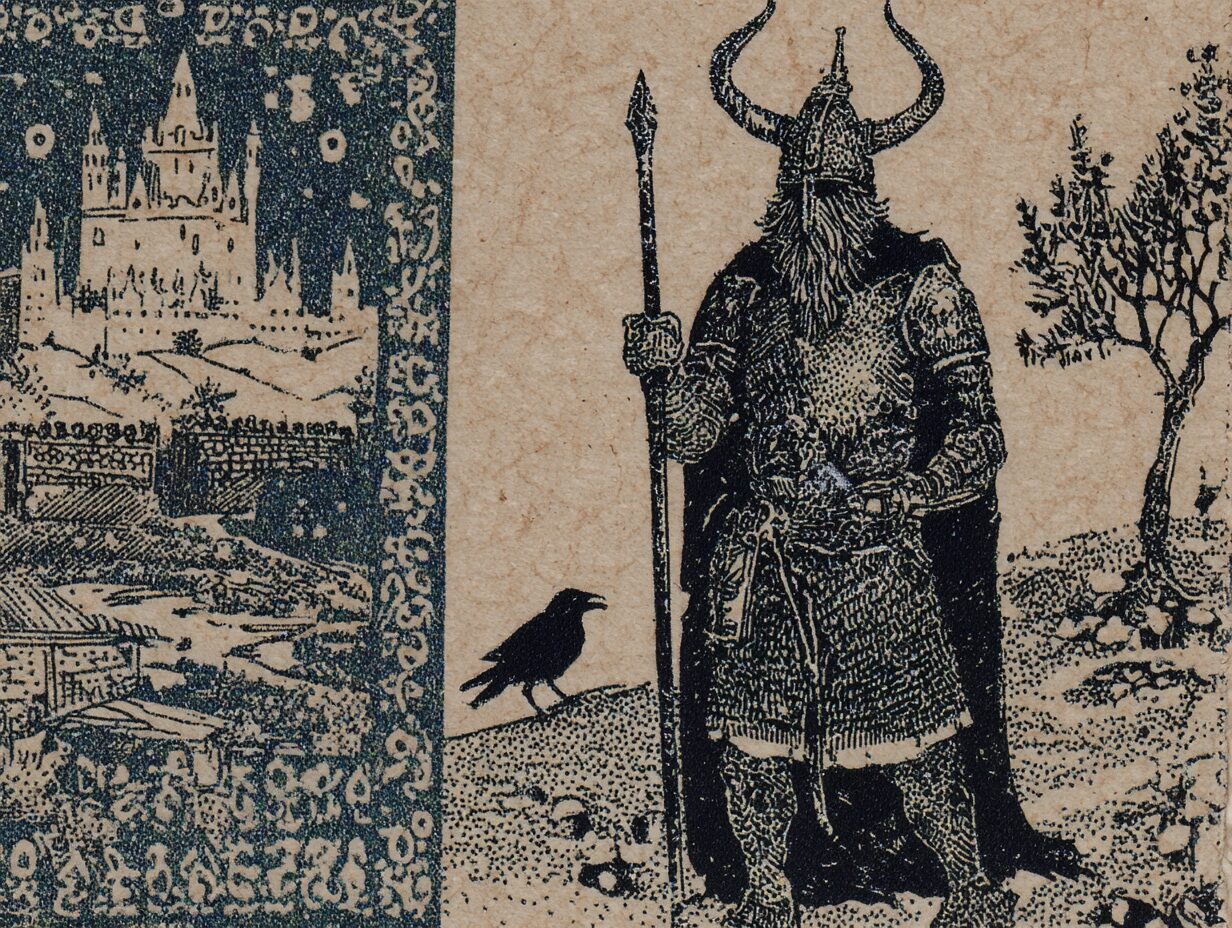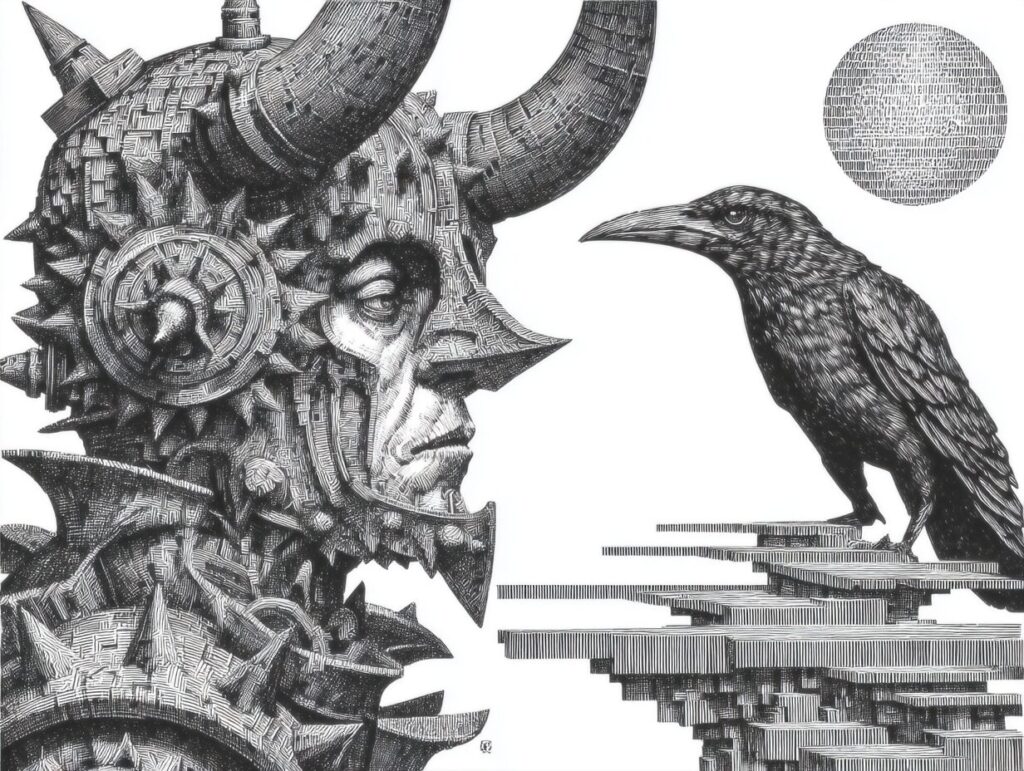Me cuesta mucho trabajo deshacerme de las cosas. Digo esto mientras alzo la mirada, y veo una de mis viejas tazas de cerámica; la usaba para mantener el café caliente. La compré en Costco hace más de quince años. Era una parejita de tazas, Sol ya tiró la suya. La mía está despostillada, el plástico se siente barato y potencialmente degradándose, deshaciéndose en miles de millones de partículas de microplásticos. Un día la miré, pensé que era hora de tirarla a la basura y súbitamente sentí un deseo de salvar el objeto. Desconsolado, me puse a pensar: “por qué voy a tirar algo que mantuvo mi cafecito caliente tantos años, su vida útil no ha terminado, no me es suficiente darle las gracias”. Lo guardé en una repisa, junto con otros vasos y tazas de Starbucks. Así calmé los genes familiares del acumulador.
Slow Horses
Estoy enganchado con una serie británica que se llama Slow Horses. Se puede ver en Apple TV. Gary Oldman interpreta el papel de Jackson Lamb, un espía viejo y cínico. A su mando, tiene a un joven llamado River Cartwright que hace todo lo posible para demostrarse un James Bond competente, aunque difícilmente lo es, lo vencen sus ganas de ser héroe o de ser reconocido. Típico carnalito con daddy issues. Hay otros personajes; todos obedecen a sus fallas, a lo miserables que pueden ser. Hay una espía adicta a la cocaína, un espía adicto a las apuestas, un cerebrito que lo mandaron al botadero por insoportable y una espía chingona que no entiendo muy bien por qué acabó ahí, quizás porque es mujer y no es blanca. La serie me da un chingo de risa porque hace honor a su título: “caballos lentos”. Sus personajes tienen oportunidades, parece esta vez sí van a ganar, nomás se toman su tiempo, pero esta vez sí van a ganar una carrera, y les vence el orgullo, o la vejez, o la adicción, y terminan cometiendo errores, o nomás llegan en el segundo lugar, o en el último. Gary Oldman interpreta un papel increíblemente bueno. Intuyo que se divierte mucho porque su personaje siempre se está pedorreando, o está regañando a otro por inepto, con ese acentito peculiar que tienen los ingleses. Quizás me recuerda a un viejo profesor que tuve y me hizo la vida de cuadritos un par de semestres. Lo extraño mucho porque, a pesar de ser un viejo culero, me enseñó grandes cosas.
Memoria
Una YouTuber llamada Memoria se puso a reseñar videojuegos que tienen un día en la tienda de Steam. Vi un par de sus videos. La escuché decir que salen alrededor de 50 videojuegos al día, probablemente son más. En los primeros minutos habla de cada juego y las expectativas que tiene de ellos por el tráiler, las ilustraciones, etcétera. Normalmente los escoge si le parecen cagados; compra los que prometen una experiencia. Interacción simbólica: ¿en quién espero convertirme mientras juego esto? Así como nos imaginamos otras vidas potenciales cuando vemos la portada de un libro, y nos hacemos una promesa de ficción, los videojuegos parecen anticipar lo mismo. A través de la ficción formamos vínculos imaginarios, a veces bien raros, pero yo doy gracias por mis vínculos benditos. La morra, más allá de su nombre evocador (Memoria), me pareció encantadora y divertida. Viéndola también me sorprendí de la cantidad de AI Slop que hay en la industria. Cuando no son las ilustraciones, son las voces y los textos. Una sola programadora indie, utilizando IA sin empacho, sacó un videojuego como si fuese un sueño febril —Mary Shelley escribiendo frenéticamente Frankenstein— en solo seis meses. Es un videojuego de una idol que vive su isekai en un mundo medieval. En su juego, las voces de los personajes hablaban sin matices, ligeramente acartonadas, pero tampoco puedo negar que eso elevó la propuesta de su experiencia.
Otras promesas de ficción
Compré dos juegos: Final Fantasy VII Remake y Red Dead Redemption 2 para jugarlos en Steam. No sé cuando los voy a instalar. Por ejemplo, hace dos días, abrí Phantom Brave para seguir modificando las habilidades de mis monitos. Me puse este reto absurdo: quiero que todos mis personajes tengan Quick Attack, Exp Upgrade, Healing Birth y Healing Steps. Para conseguirlo, tengo qué combinar los espíritus con el maná de los objetos obtenidos en calabozos fallidos de niveles entre el 100 y el 200. Creo que ya no sé jugar Phantom Brave, sólo sé subir estadísticas y modificar el bestiario de personajes para imaginar que algún día lo voy a jugar. En mi diario anoto sus nombres y su progreso. Si regreso algunas páginas de mi diario, caigo en cuenta que esto lo empecé en junio de 2025. El reto final de Phantom Brave es hacer un calabozo nivel 1000. O algo así. También estoy jugando Soul Calibur VI, otra cosa que empecé en junio del 2025. Pero con este al menos sentí que progresé un poco porque llegué a una misión llamada Journey’s End y saqué un fabuloso achievement raro, que sólo el 5% de los jugadores tiene. Eventualmente quiero jugar la historia de los personajes y despedirme. Soulcalibur es uno de esos juegos que me gusta mucho; clásica historia de la búsqueda del artefacto maldito y las tentaciones. Además me gusta porque tiene un montón de waifus y de husbandos. Cuerpos perfectos, esculpidos como dioses griegos. Ayer me pusieron una escena: Kilik platica con Sophitia, Sophitia le dice al Kilik: “se encuentra triste, mijo”, y parece que se le acerca mucho y le acaricia el pecho y dije: “ora, qué sabrosos están los poderosos guerreros” y ya, me puse bien contento. Sí, son vínculos extraños, poderosos y fluidos.
Felices 23 años
Me acuerdo, una vez, hace más de cinco años, que una de mis jóvenes vecinas universitarias celebró el cumpleaños de una amiga en la casa vecina. Las mismas jóvenes que a veces interrumpían mis noches de escritura con unos gemidos largos y prolongados que hacían ecos jariosos y potentes en las negrísimas noches de Cholula. Yo creo que llegaban hasta la iglesia de nuestra señora de los remedios, mi buena madre. Y yo tratando de escribir cosas de señor serio, negándome a la porquería fácil, según porque me urgía hacerme la carrera de escritor chingón. Cuando llegué a mi casa después de una larga caminata, me detuvo la chamaquita cumpleañera para saludarme. Salió como un gato negro, de las sombras, el escándalo de la música atrás de la puerta cerrada y ella en el garage esperando sabe qué cosa. “Es mi cumpleaños”, reiteró. “Oh, felicidades. ¿Cuántos cumples? ¿Diecinueve?”. “No estoy tan chiquita. Cumplo 23 años”. Pensé muchas cosas en treinta segundos, pero la que más ruido hizo es: “esto es una trampa, no puede estar tan aburrida su fiesta como para hacerme plática, no puede ser, esto es una trampa, huye. PELIGRO WILL ROBINSON, PELIGRO“. Tuve un flashback, un recuerdo que nunca pasó: me vi escribiendo una columna para Penthouse México, como cuando tenía veinte años, sobre encuentros fortuitos e inventados. Hoy todas esas historias se escriben en reddit, o en wattpad. Abrí la puerta de mi casa. Me volteé para desearle buenas noches. Cerré rapidito, antes de arrepentirme y hacer el ridículo. Soy un caballo lento, y ahora soy un caballo lento y viejo. Apenas puedo recordar su rostro, algunas veces me gusta pensar en esta historia, leer aquel libro y tomar decisiones alternas, apretando botoncitos rápidos, y hacer como si en verdad hubiera pasado otra cosa. Nada más satisfactorio que la propia ficción cuando lo construye a uno.