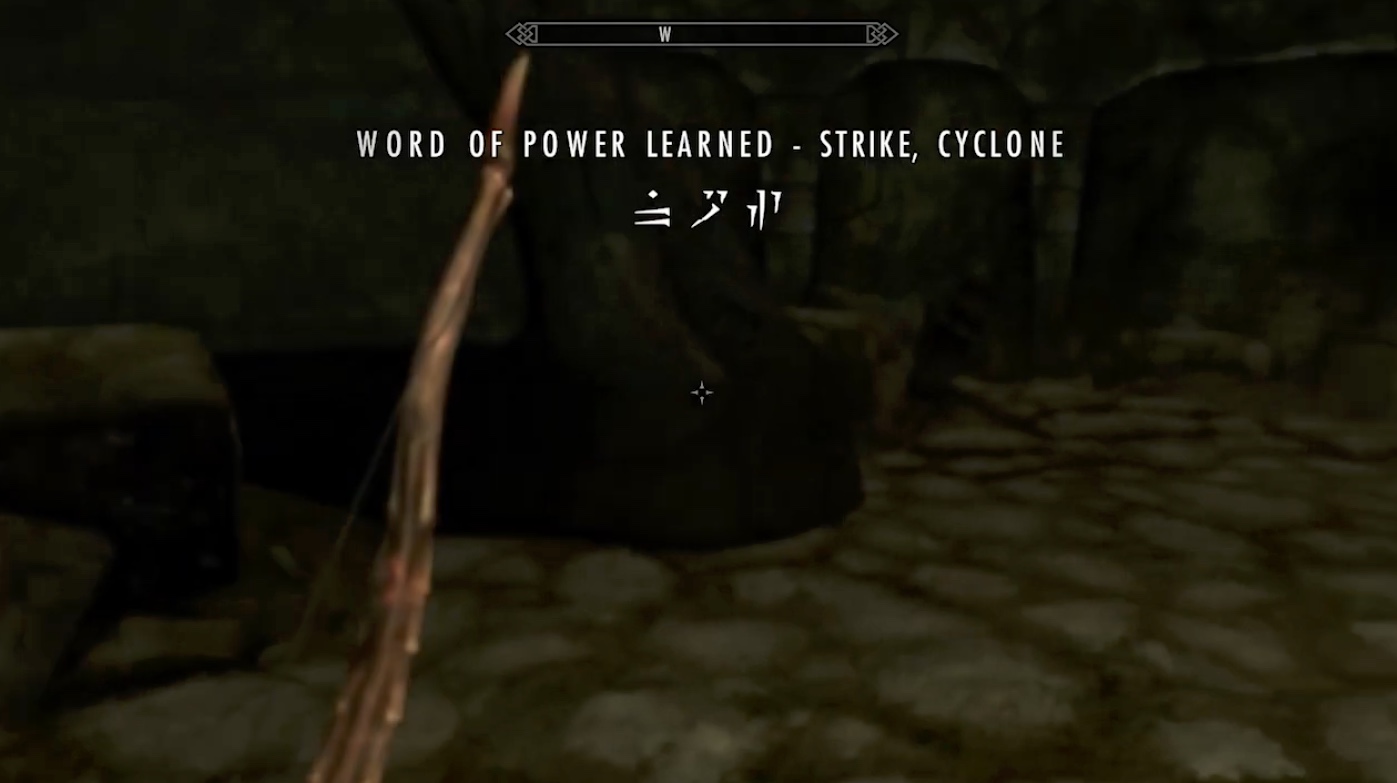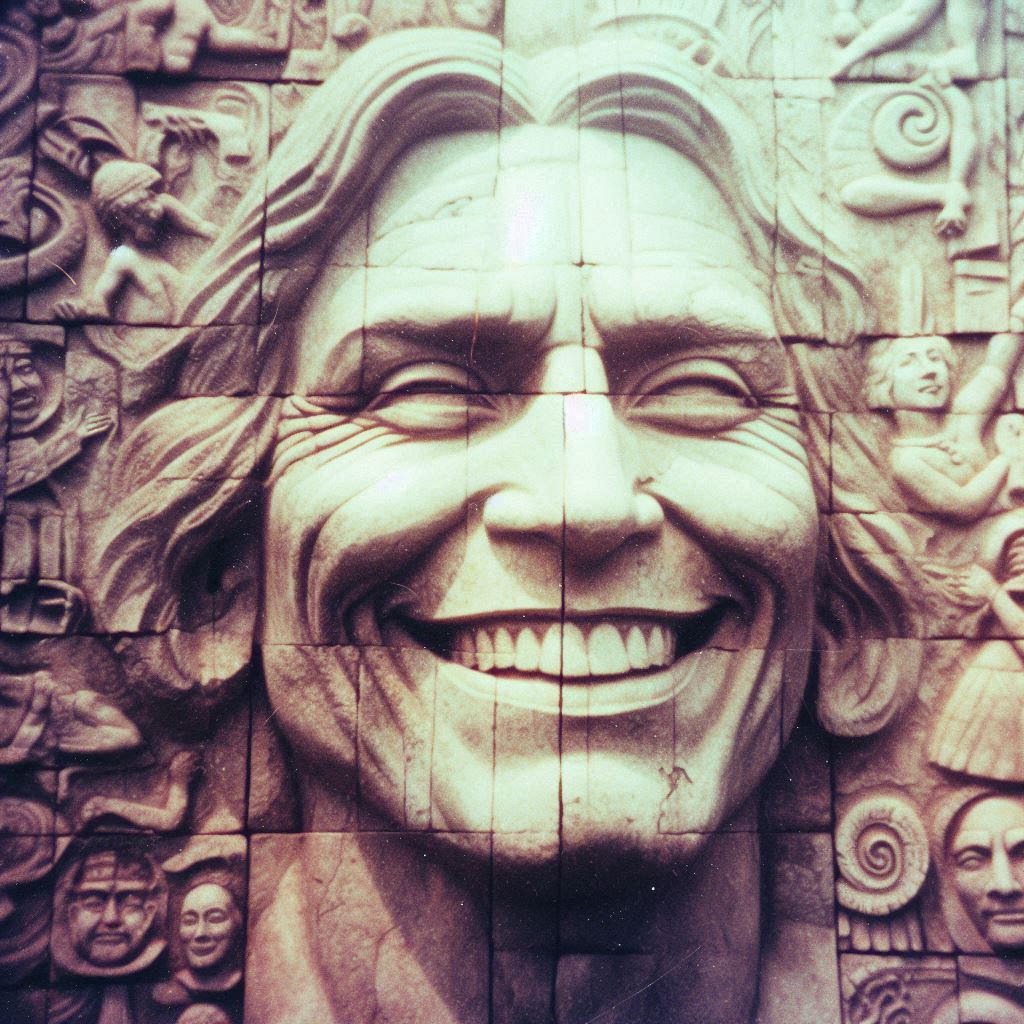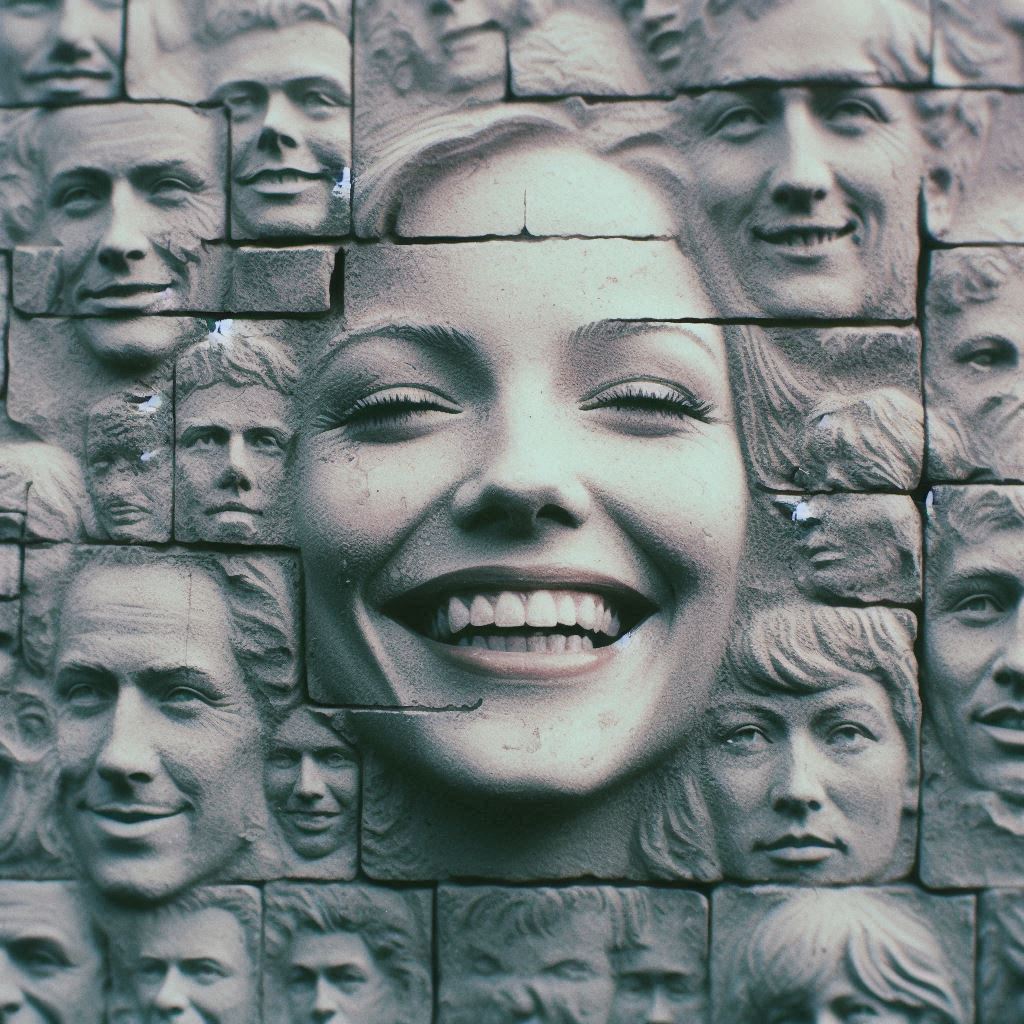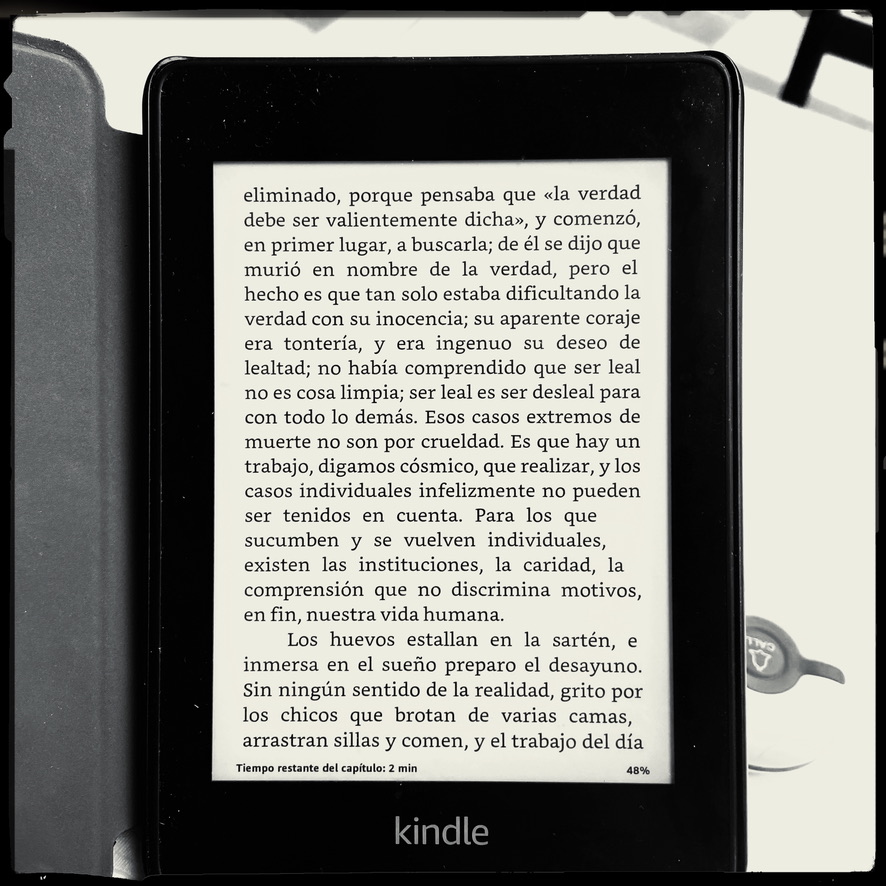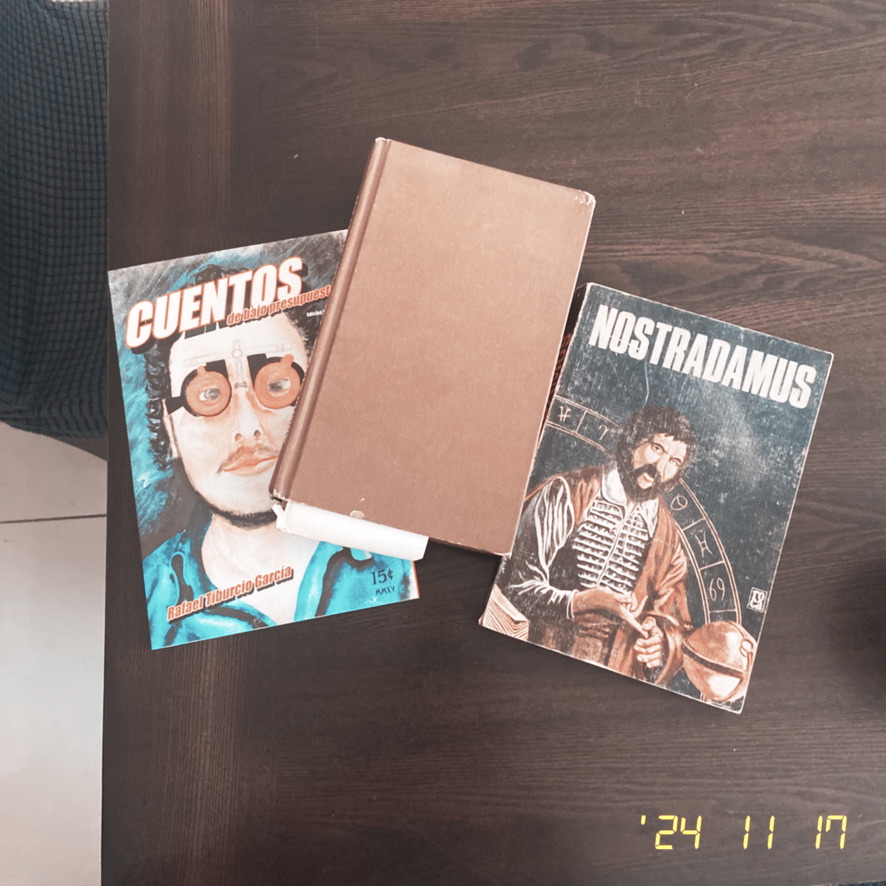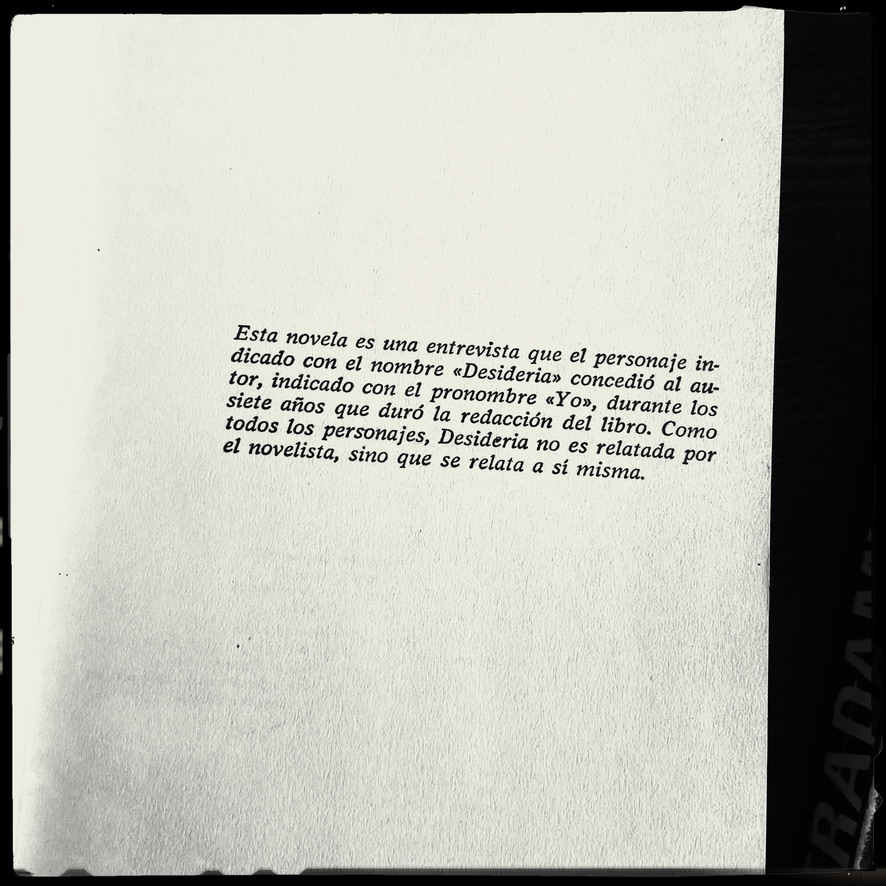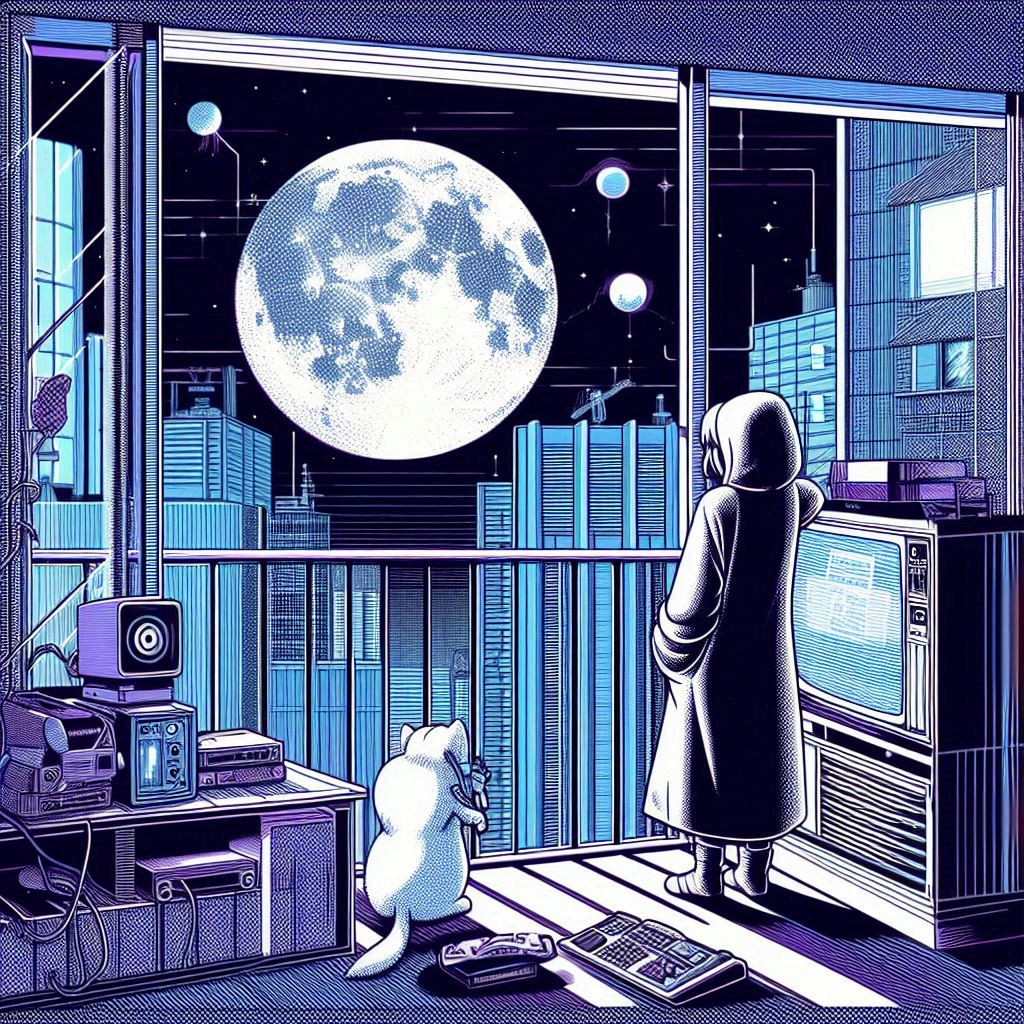I
En Skyrim he dejado al final las misiones que involucran política porque, he leído por ahí, cambian el mundo de manera permanente. Algunos personajes dejan de estar y otros toman su lugar. Si te encariñas con esos personajes específicos, como suele suceder en la vida real, por sus opiniones políticas los van a desaparecer.
El mundo político e histórico de Skyrim es similar a la vieja historia del Imperio Romano, en el periodo cuando este monstruo se encuentra con los celtas para transformarlos en Gran Bretaña. Es una onda colonialista basada en historia verdadera.
En Skyrim puedes escoger aliarte al Imperio o puedes escoger a los Verdaderos Nórdicos. Personalmente, preferiría una manera de evitar el sistema político por completo. Pero es difícil ignorar estas misiones. Las haces aun cuando no quieres hacerlas. Acabas en sus lugares, hablas con sus personajes, te envían a tomar un partido dentro de la historia.
Mi intención es aliarme con los Verdaderos Nórdicos porque no me gusta que el Imperio trate de quitarle uno de sus dioses, entre otras creencias. Dudan de ese dios porque es un equivalente a Jesucristo. Es problemático cuando los héroes alcanzan una popularidad tan poderosa que los convierte en algo divino.
Sin embargo, a pesar de mi decisión, escucho a los Verdaderos Nórdicos y sus comentarios sistemáticamente racistas. Rechazan a las razas que son diferentes a ellos, no solo es una manera de lidiar con el Imperio, pero es un resultado de su entorno.
La intención es empujar al jugador a pensar que el colonialismo puede ser mejor y que no hay opción segura, todo lo que escoges importa (choices matter, una obsesión muy occidental para los videojuegos): al final, si escoges al Imperio, estás de acuerdo con asimilar a otras culturas, despojarlas de sus raíces, trastornarlas hasta convertirlas en un estándar agradable y complaciente.
II
Estoy un poco obsesionado con la diputada que inició un haka en la cámara de Nueva Zelanda. Obsesionado porque me contagia su poder, su rabia. La veo de vez en cuando y me siento fuerte otra vez.
Creo en ella, y creo en todo lo que ella representa, aunque ella esté muy lejos, atendiendo cosas que son muy diferentes a las que me preocupan.
Me pregunto, ¿cómo consigue un país protestar a través de la canción, del baile?
III

Hace unos años, abandoné hablar de política en mi columna (cuando colaboraba en LJA), y en mi blog, porque pasaron cosas extrañas que lo dejan a uno pensando.
Intentaron hackear mi teléfono con un directo de Twitter, después intentaron hacerlo de manera presencial (dos veces), a través de una conexión por bluetooth usando directamente la mac address de mi teléfono.
Uno de los eventos ocurrió en un lugar al que no he regresado a desayunar porque me da cosa pensar en eso, y otro de los eventos ocurrió en el Centro Cultural Universitario mientras estaba cazando pokemones con Pokémon Go.
A la fecha, sospecho que el teléfono puede tener pegasus o algo similar.
Cuando pienso en ello, me siento halagado porque mis comentarios de política provocaron un gasto estúpido en el presupuesto gubernamental. Otros días, trato de convencerme que fueron tres eventos aislados y que ninguno tiene que ver con el otro, y que probablemente ya enloquecí, dios bendito, gracias, porque la realidad es tremenda.
Enloquecer creer al otro que es un loquito es una herramienta para someterlo. Hacerle creer que piensa mal, que los hechos no son hechos, pero constructos, artificios, mentiras.
Dejé de escribir mis dislates políticos porque en ese momento estaba… sigh, todavía luchaba contra el cáncer, y no quería que hubiera problemas misteriosos con mi seguro.
Desde entonces, no me gusta hablar de política con nadie. Incluso procuro tragarme las bromas aunque hay días que no puedo evitarlo. La única manera de quitarle a los políticos, a todos aquellos quienes ostentan el poder con irresponsabilidad, es a través del humor, de la burla.
Debo contentarme con mis propias conclusiones porque investigar más me pondría de malas (y a lo mejor encuentro un callejón sin salida, soy buen lector de Kafka, creo). Y mis conclusiones son sencillas.
Primero, no hay una certeza del por qué me vigilan, segundo, me dejan a mí solito el pastel de paranoia (mundo cucu) y tercero, así, paulatinamente, uno abandona ciertos temas a favor de navegar en el mundo y como sea, vivirlo. Creo que tenemos la responsabilidad, como individuos, como gente, de luchar por el mundo, y luchar porque nuestro mundo sea un lugar cómodo, digno, hermoso para los otros.
El poder existe, pero también debe existir la risa que lo destruye.
IV
Ya que estoy hablando de lo político, me gustaría abandonar uno de los pensamientos que me está comiendo el alma desde hace días, semanas, meses: estoy horrorizado de que los israelitas estén destruyendo a los niños, a las escuelas, y las universidades.
Estoy horrorizado de cómo ocupan los lugares, cómo los trastornan y los hacen suyos, mientras tratan a los otros como perros de baldío.
Estoy horrorizado de sus militares, quienes se burlan de las personas a las que están destruyendo sistemáticamente, a quienes intentan borrar desde la raíz y convertirlos en carne sin nombre, y sin dignidad, y estos autómatas todavía se jactan de su hombría, de su violencia, solo por portar un arma y vestir un uniforme.
Ojalá, pues, esta panda de criminales sea condenada eventualmente. Y los responsables tengan los ojos bien abiertos cuando sea su hora. Buenos deseos, es lo único que a veces puede calmar nuestra angustia.