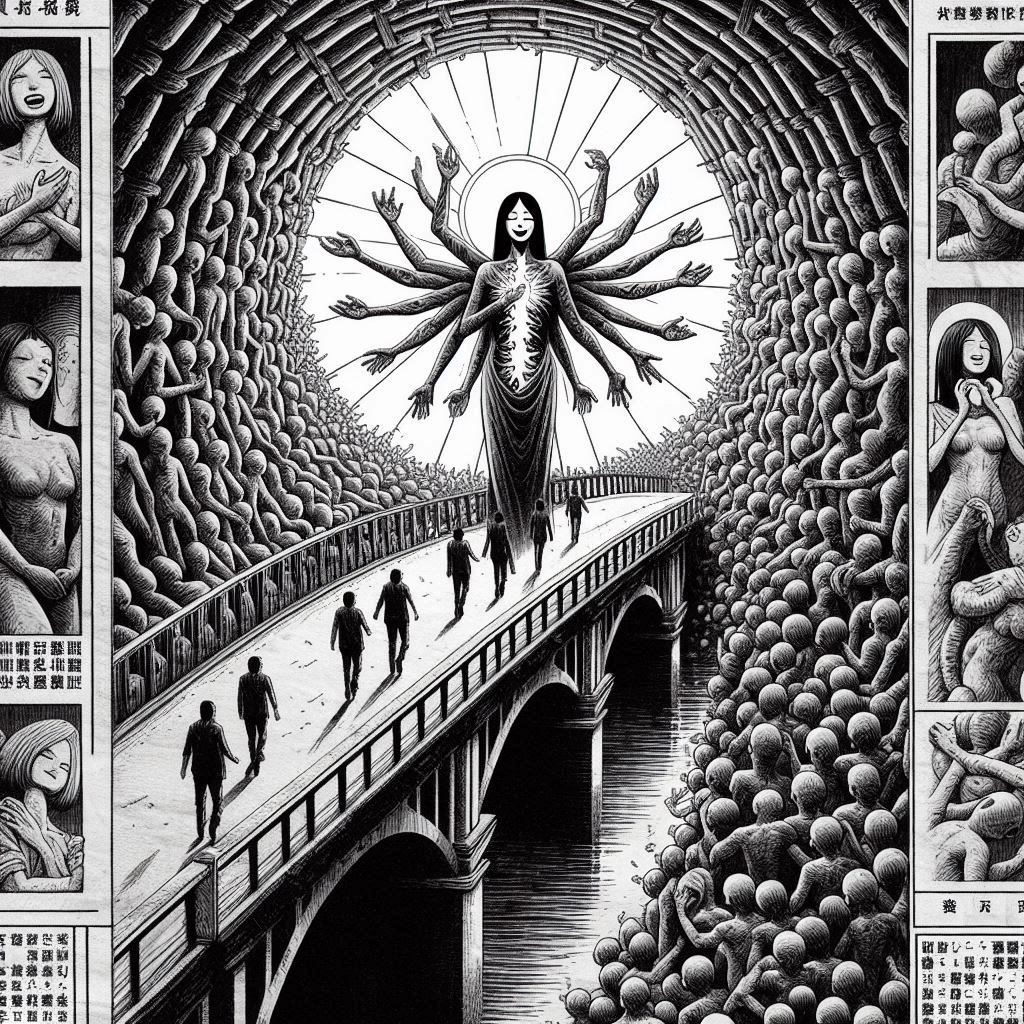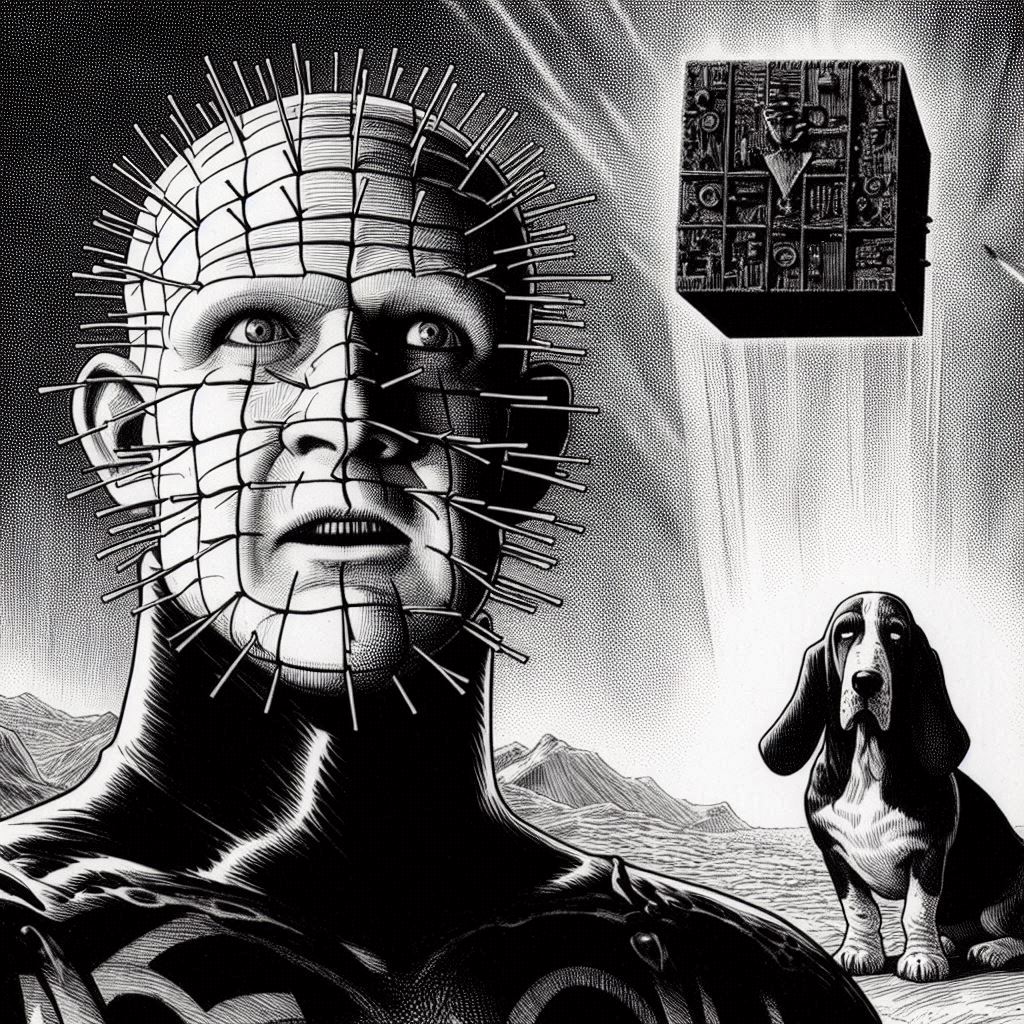El otro día tomé una Pepsi bien fría. Cerré los ojos y después de la primera inundación carbonatada: el estallido burbujeante; el azúcar mezclada con el ácido y la cafeína; el hielo que se derrite en pequeños ríos dentro del vaso. La garganta se estremece y goza el frío, y por un instante, viene el placer y lo efímero.
Pero luego algo se pierde. La imaginación supera el estímulo de lo esperado. Antes de beber, ya había recorrido esto con el pensamiento, múltiples veces. Las cocacolas infinitas. Voy a tomarme una pepsi bien fría. O una coca con harto hielo. O una sangría helada. Decirlo en voz alta, pensarlo, activa estos caminos cerebrales, un poco engañosos, de los excesos (sello negro de gobernación) que nos ayudarán a sobrellevar el día.
La imaginación no solo anticipa el placer, lo exagera, lo purifica.
La búsqueda del placer imaginado, pero una vez que la búsqueda ha terminado, el estímulo físico se queda peligrosamente corto. El viejo mantra: “Lo siento, Mario, pero la princesa está en otro castillo”. Sigue jugando, pasa los niveles, busca el estímulo pero de manera diferente. Esclavo de la anticipación; el deseo es posiblemente más intenso que la posesión.
Quizá por eso seguimos imaginando, la realidad no supera los espejismos, los castillos en el aire. Ese libro no es tan bueno como su portada; la salsa verde pica más de lo que yo creía; esas fotografías son engañosas y mi juguete que pedí de China no es tan maravilloso como lo anunciaban. La imaginación engrandece. En ese espacio entre el anhelo y la consumación, vivimos un agradable cuento de hadas que después se revela como este monstruo que no está a la altura de nuestras ambiciones.
Anoté algunas frases de los cuentos completos de Levrero. Algunos, casi al final, son confesiones, quizás fragmentos de su diario. Levrero dice, por ejemplo, de un personaje: “cuya ironía no sé calibrar”. Me di una pausa, cerré los ojos. Eso me sucede con algunas personas. No sé calibrar ironías, qué manera tan precisa de decirlo. El sentido como una máquina que requiere ajustes para entender al otro. Pero no me urge. Solo los desesperados quieren entender a los demás sin dudas, sin matices. Sigo una máxima: es irónico no entender lo irónico; de ese modo, soy el rey de la ironía a través de, inconscientemente, no prestarle atención.
(Quisiera.)
En algún otro punto, Levrero se pone menatarrativo: “esto no es una novela, carajo. Me estoy jugando la vida”. Levrero, quizás llamado Jorge Varlotta, habla de una operación que tuvo y le fue particularmente difícil. Por experiencia propia, cuando te pones a escribir de tus enfermedades, posiblemente es el punto más patético de la vida de cualquier artista. Recuerdo haberme convertido en un animal vulnerable, herido. Uno que aúlla, no hace mucho sentido, que anda como muñequito roto por un bosque en búsqueda del último encuentro; ese que te deja vivir o termina definitivamente con todo. Me dieron ganas de abrazar a Levrero, pero también reírme de él. Cómo que te estás jugando la vida, nomás estás escribiendo cosas.
Nadie se juega la vida escribiendo a no ser qué…
También habla de Onetti. Lo halaga de una manera extraña, y luego habla de un escritor que está rompiendo la literatura. Pero del que nunca he escuchado hablar y cuyo nombre olvidé porque mi memoria es la de un señor, y estoy cansado de memorizar cosas. Después del cáncer, prefiero recordarlas mal, adornar el recuerdo, reinventarlo todo. Mi esposa me dijo: “Ya mero tienes 45 años”, y casi me da algo. El peso del tiempo, pero además, el peso del superviviente. Algo que cuesta trabajo definir. Carajo, me estoy jugando la vida.
Después, en algún punto, Levrero escribe: “y esto que escribo me humedece los ojos y me los hace arder”. (Puse entre paréntesis: ¿Levrero no había hecho esto antes?, creo haber leído una frase similar en uno de sus cuentos). Levrero conmovedor. Pienso en el fantasma de las lecturas pasadas, invoco al gusanito del librero. Estoy casi seguro que leí algo así. No fue Lispector, ella no es patética (al contrario), quizás lo hizo Felisberto en un momento de debilidad. También yo lo he hecho; algún personaje termina su monólogo interior diciendo que le dan ganas de llorar. Animales, creo. Algún gato de un cuento que no he terminado. El cuervo que abraza los cerezos. Tal vez fue el cacto porque cuando se encabrona, se pone a llorar. Un personaje que no es mío: el creeper, de Minecraft, sigue a su presa parsimoniosamente y se siente ignorado, tanto, que cuando se acerca, polvorín se prende, y le dan ganas de abrazar a alguien y explotar (en llanto).