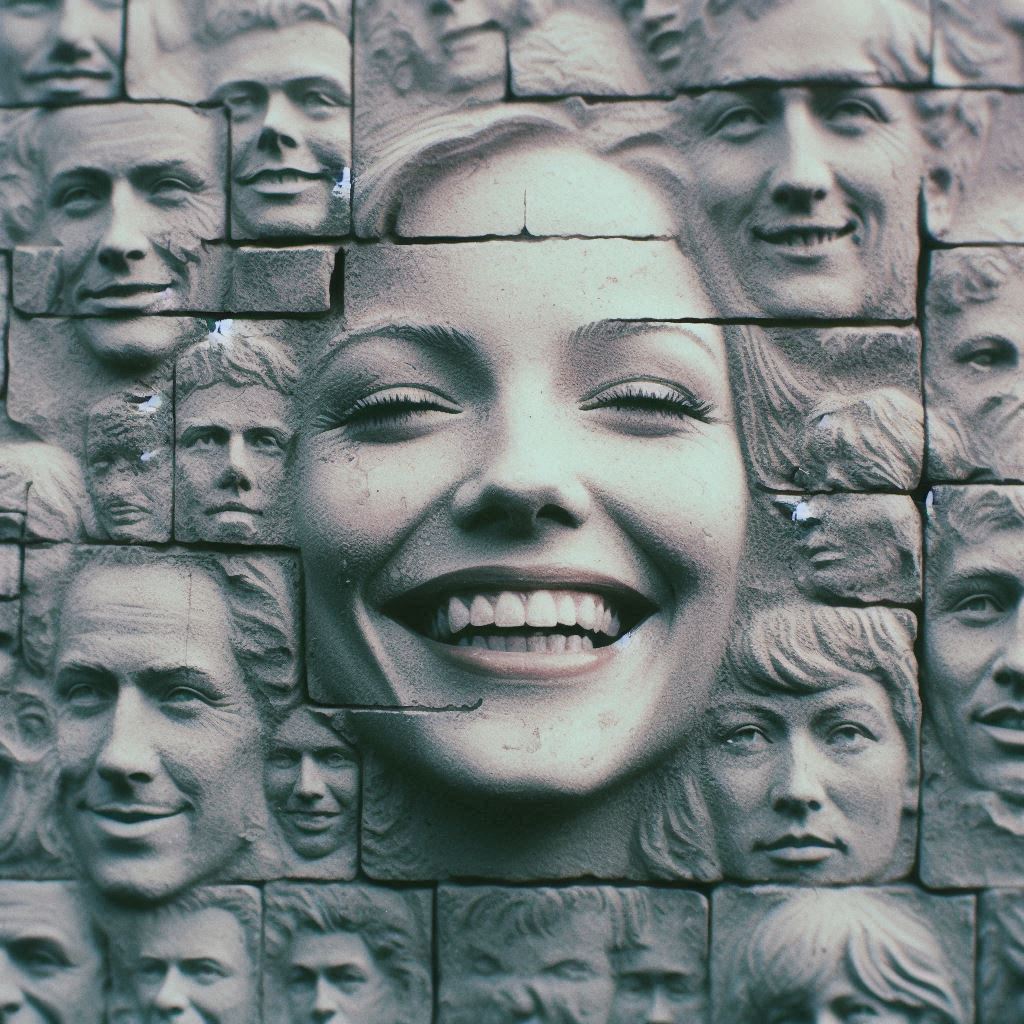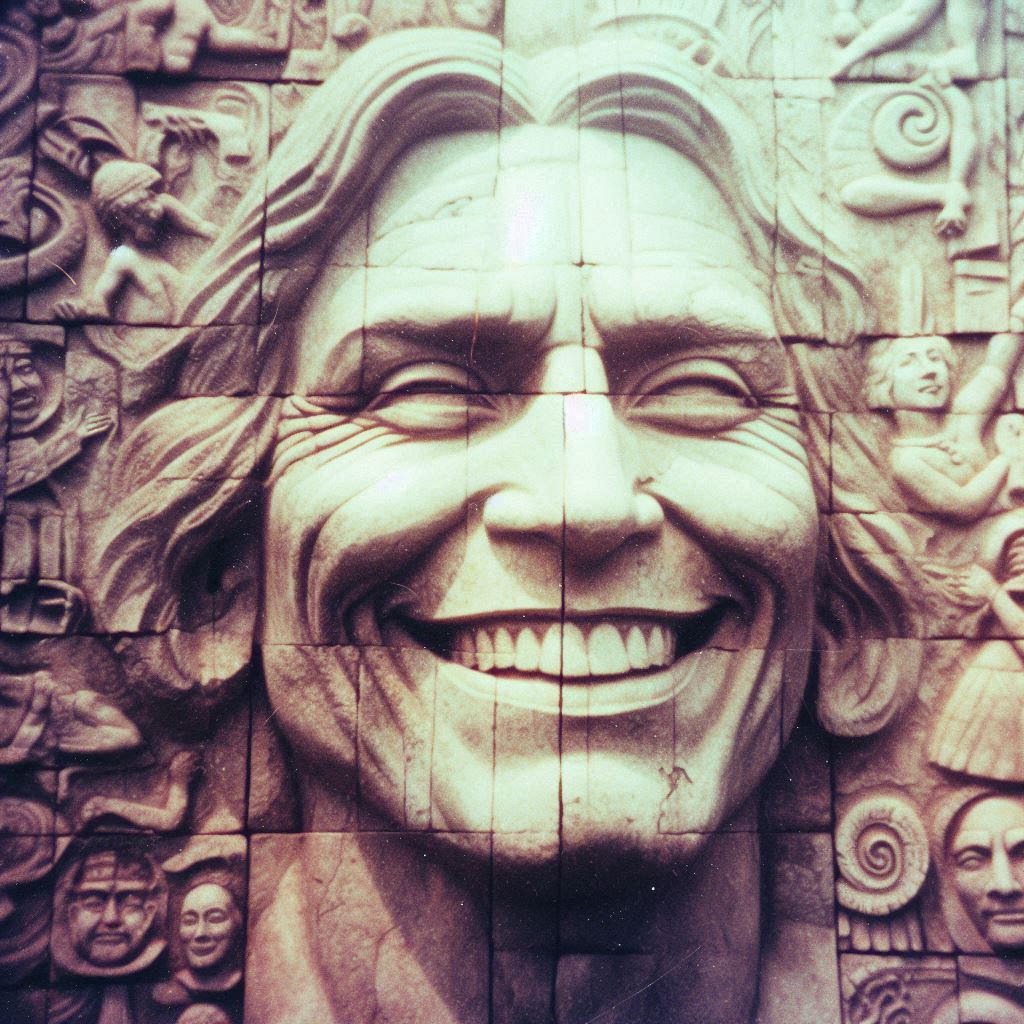Ayer pedí un uber. Me fijé en su calificación: 4.77.
Una de mis pasiones, durante el cáncer, era mantener mi calificación de pasajero más arriba del 4.9; era fácil, solo decía a los conductores que iba al hospital siglo xxi por chequeos, quimioterapias, y ellos en su cabeza pintaban una historia triste, y lo menos que podían regalarme eran cinco estrellas.
Algunos de ellos, visiblemente afectados, se iban por la senda del guerrero. Se les llenaba el hocico de palabras fáciles: que yo era un gran luchador y que no dejara de rezar, y que te bendiga dios, y no hagas nada malo que no hiciera yo. Terminaba soportando el resultado de mi jueguito, escuchaba a tontos apasionados sobre mi guerra contra el cáncer, una guerra que se había convertido en suya y empezaba un echaleganismo necio e imbécil.
Remisión, y unos años después, cuando me subí al uber 4.77, me percaté de que se trataba de una conductora. Pensé que su calificación surgió a partir de los prejuicios. Así que no me la tomé en serio.
Abroché mi cinturón, me puse a revisar otras cosas, pasamos bajo uno de los puentes de periférico.
Ella susurró:
—Disculpe, joven, es que me distraje buscando los rostros.
En ese puente de periférico, el gobierno contrató unos grafitteros para pintar rostros. Todavía se ve a los artistas dando retoque a las pinturas. Pensé que hablaba de eso.
—Sí, son rostros muy peculiares —dije.
—En los puentes hay gente, luego los ve usted colgados.
Nuevamente, para tratar de darle sentido un sentido amable a su historia, miré al puente peatonal que estaba junto a periférico, y se me ocurrió que hablaba de los vendedores de cruceros, y de sus hijos, quienes aburridos, se cuelgan como changos y hacen travesuras, y el mundo está cada vez más triste y loco.
—Es que los puentes necesitan gente para que no se caigan, ¿sabe?
Finalmente comprendí que era un pasajero con boleto directo y sin escalas a mundo cucu.
Guardé mi celular, traté de ver a la conductora por el espejo pero solamente podía mirar su perfil.
—Dígame más, esa historia no me la sé.
—¿A poco no se ha fijado que en Tlaxcala desaparecen los indigentes?
—¿Desaparecen? ¿Por qué?
—Porque los meten en los puentes para que no se caigan.
Entonces Tlaxcala exporta indigentes, quise decirle, pero presentí que estaba entrando al territorio del hotel california. No importaba lo que yo dijera, íbamos a viajar a un mundo extraño y misterioso.
—¿Y qué pasa si no le meten gente a los puentes?
—Se quiebran, se rompen, y se caen. ¿No conoce la noticia del ingeniero?
—¿Qué hizo el ingeniero? ¿Metía gente en los puentes?
—Al contrario. Como no metía gente en los puentes, estos empezaron a caerse.
—Ya veo.
—Sí, por eso el ingeniero empezó a soñar con los puentes.
—¿Soñaba con los puentes?
—Así es, soñaba con ellos. Los puentes exigieron que metiera más almas. Como no tenían suficientes almas, no terminaba de construirlos, y estos seguían rompiéndose y cayéndose.
—Oh.
En ese momento me dejó en mi destino. Vi que me puso las cinco estrellas y correspondí con lo mismo, además de darle su medalla de “buena conversación”. Desde entonces, he pensado en su 4.77. Creo que la gente no sabe apreciar el mundo cucu como uno que es pasajero frecuente.
Quizás le gusta contarse cosas mientras maneja para no aburrirse. Tal vez siempre cuenta la misma historia de los puentes porque es su mejor historia, su one hit wonder.
O era ingeniera, y dejó de hacer puentes porque soñaba con ellos. Los abandonó porque pedían un precio más allá del que ella estaba dispuesta a pagar.