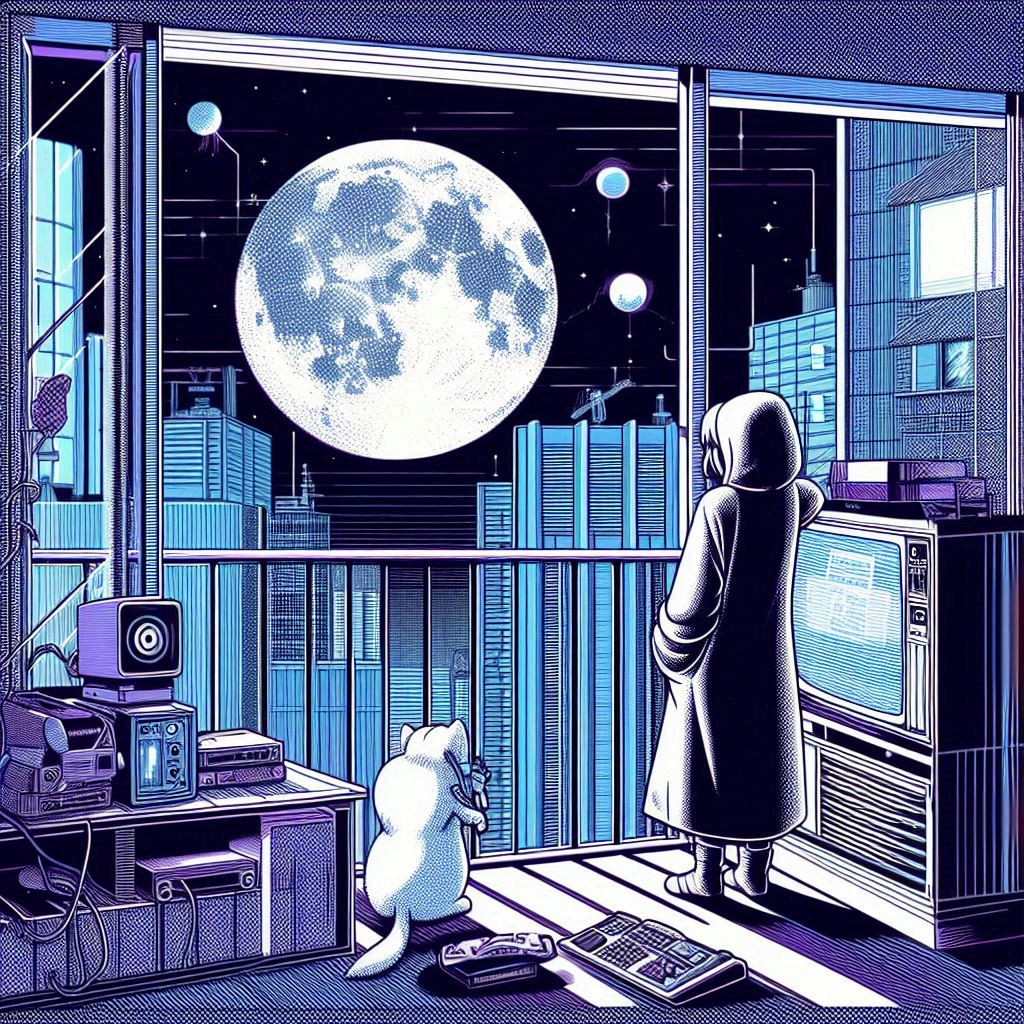Como no podía dormir —me excedí de cafeína porque nunca, nunca aprendo—, anoche recordé a una muchacha maravillosa. Era mi vecina. Morena de cabello largo, muy bonita, y aunque yo era un niño, me saludaba amablemente y me retorcía el corazón, y el estómago, y quizás encendía mi cabeza, mi corazón [otra vez, dos veces, tres veces], un pedazo de mi páncreas y me enloquecía.
Vivía directamente en el piso de arriba.
Me gustaba mucho, pero la amplia diferencia de edad complicaba la cosa. Ella iba en preparatoria, seguramente. Y yo apenas en la secu.
Pensaba en ella y luego me arrepentí por navegar en el espacio del recuerdo; es un cinema paradiso, el viejo ciego que te toma de los brazos y te pide que no regreses, no cedas a la nostalgia, olvídalos a todos.
Aprovecho para confesar esto: alguna vez la vi en la ventana, se veía desnuda y divertida, con los ojos entrecerrados, mirando a la nada mientras una sombra detrás de ella la impulsaba. Eran las tres de la tarde. Obviamente, como chamaquillo de secundaria, no estaba preparado para eso y tan pronto me di cuenta lo que estaba pasando, fui corriendo a encerrarme en mi casa y rumiar sobre lo que acababa de ver.
Mis piensos enmarañados todos confundidos. Pero en la pubertad, hasta cuando un pájaro silba en tu oído, confunde.
Supe, años más tarde, que había perdido la oportunidad de un voyerista, pero también años, años más tarde, caí en cuenta que mi huída sirvió para proteger un recuerdo.
Como un Bart Simpson cualquiera, tuve el impulso de tocar su timbre, hacer la travesura e interrumpir la urgencia de la muchacha maravillosa y aquella sombra. Quizás lo hice, por cabrón y celoso, y porque uno debería reescribir sus recuerdos a satisfacción. Supongamos que sí pasó, y que vi a uno de mis vecinos salir del departamenteo de la chamaca, un güerillo que se engelaba el cabello como un punketo cualquiera, vistiéndose rápidamente mientras corría por las escaleras del edificio.
Semanas después, la muchacha se tiró de un segundo piso. Todavía recuerdo el eco de su grito. Me asomé para ver lo que estaba pasando y me dio algo cuando supe que era ella. Obviamente no se mató, para vergüenza y alivio de todos. Los vecinos empezaron a cuchichear mientras se la llevaba una ambulancia: “se quiso matar por amor, es que se embarazó, es que vivía deprimida”.
No lo sé. Creo que se la pasaba bien.
Quizás se cayó por estar cogiendo pero yo no iba a ofrecer ese pedazo de información.
En adelante, cuando regresó del hospital, un par de meses después, no me saludaba muy bien. A nadie. Andaba con la cadera chueca y la carita cansada.
Mirándola a ella desde la memoria, desde el tiempo y la distancia, desde lo imposible y lo ideático, se me ocurrió que yo soy lo mismo para alguien más. Un tipo que era maravilloso y después empezó a caminar chuequito, cansado, mal cogido de muerte. Un personaje ajeno, uno que lo saludaba bien y parecía medianamente agradable; un objeto nostálgico que habrá sufrido una caída vergonzosa y en un universo paralelo, creció como los gusanos dentro de una lata.
La memoria es un tarro de conservas.
Hoy, para mí, que la memoria es un nopal en salmuera.