Compré un reloj de arena en Ikea —cuándo me convertí en ese monstruo que navega en el laberinto del consumismo sueco para sacar la tarjeta de crédito y llevarse cositas—. Tiene una duración de 8 minutos y algunos segundos. Dos relojes de arena equivalen a un ratito. Tres relojes de arena equivalen a un programa cómico de televisión o un anime. Cinco relojes de arena equivalen a un programa dramático. Cuarenta relojes de arena equivalen al tiempo de vida que le resta a Carlos, el deshollinero. Mil doscientos relojes de arena es el tiempo que soñaba mi abuela con un futuro mejor, brillante.
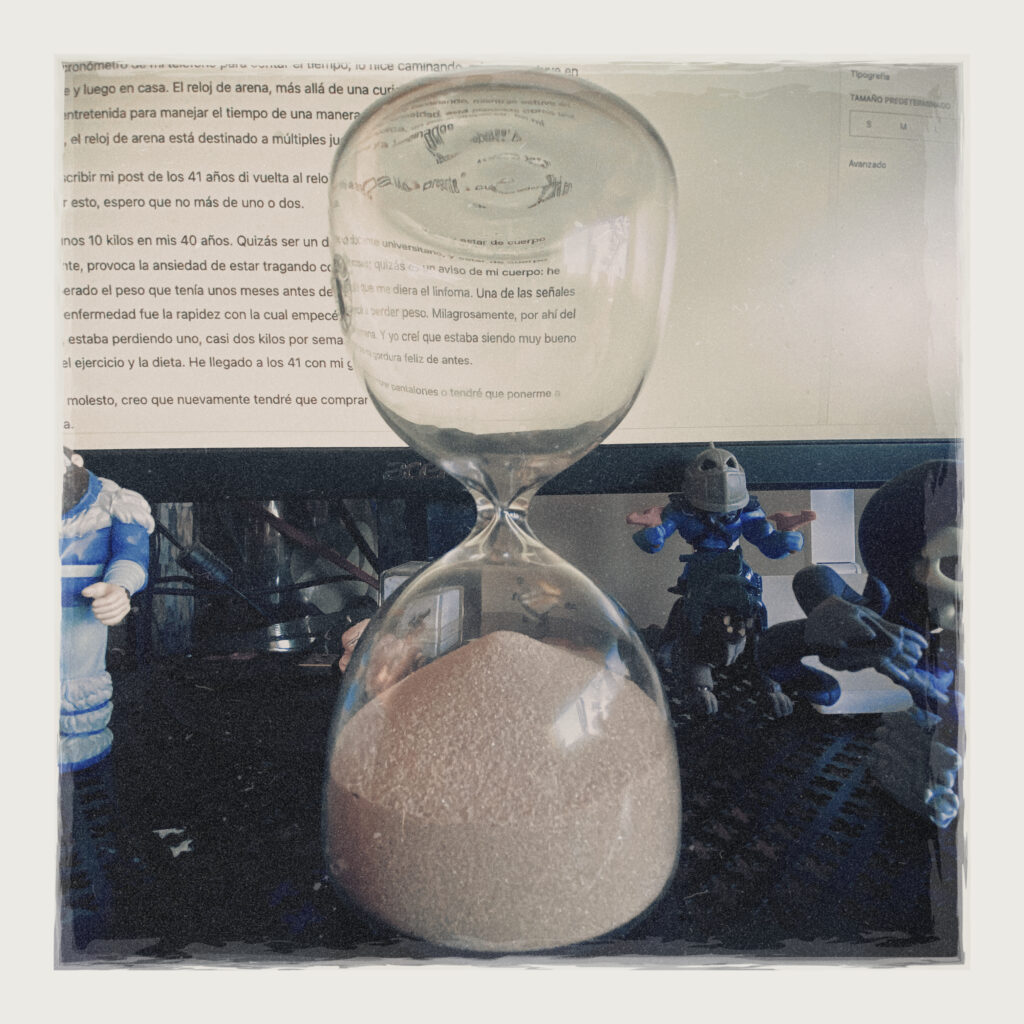
Usé el cronómetro de mi teléfono para medir el tiempo que tardaban en caer los granos de arena; lo hice caminando, mientras estuve en el coche y luego en casa. El reloj de arena, más allá de una curiosidad, está planeado como una ayuda para un manejo lúdico, un poco disperso, del tiempo. En mi cabeza, el objeto ya está destinado a múltiples juegos inventados, pero que seguramente nunca pondré en práctica porque definitivamente es más divertido imaginarlos.
Para escribir mi post de los 41 años di vuelta al reloj de arena. Me pregunto cuántos tardaré en escribir esto, espero que no más de uno o dos.
Subí unos diez kilos en mis cuarenta años. Ser un docente universitario, y presentarse al salón de clases para dar cátedra a un grupo de diez, quince, veinte muchachos que bostezan y evalúan sus decisiones, provoca fácilmente la ansiedad de estar tragando cosas; creo que es un aviso de mi cuerpo: he recuperado el peso que tenía unos meses antes de que me diera el linfoma, he recuperado la salud y he reclamado el tiempo que me resta de vida.
Una de las señales de la enfermedad fue la rapidez con la cual empecé a perder peso. Milagrosamente, por ahí del 2017, estaba perdiendo uno, casi dos kilos por semana. Me gustaba creer que estaba siendo muy bueno con el ejercicio y la dieta porque me daba terror estar enfermo (y, sí, con todo y el terror, tuve que empujarme a hacer las preguntas adecuadas y hablar con la gente precisa, pero esa historia ya la conté otros días).
He llegado a los 41 con mi gordura feliz de antes. Qué molesto, creo que nuevamente tendré que comprar pantalones o tendré que ponerme a dieta.
Cumplí años rodeado de nuevos amigos, colegas (curiosos colegas, deseo recalcar) y he recibido algunos mensajes de mis alumnos y mis exalumnos. Una de ellas me dijo que era un excelente tomador de pelo y yo sonreí, ella sabe que me dio uno de los mejores halagos. En una posada hice las hamburguesas con la receta de mi abuela (uno de sus múltiples sueños de arena), bebí whisky, mezcal y cerveza. La gente se reía a mi alrededor, conversaba felizmente y yo me dedicaba a escuchar. Mi esposa se veía muy contenta, agradecida de tenerme y se acercaba a abrazarme, besarme.
A donde quiera que voltee, pareciera que no tengo motivos para no estar agradecido o sentirme querido.
Dos relojes de arena.
Pero no puedo negar que ya atravesé un umbral, y en ese umbral recibí un mensaje: la vida es una ilusión, un espejismo. No quiero decir con ello, sin embargo, que el entorno sea una mentira, no soy así de cínico; pero creo que el mensaje se refiere a que la única verdad es darnos la manos los unos a los otros para atravesar la neblina del mismo valle. Estamos ciegos y para atravesar necesitamos hacer una cuerda con nuestras manos para no perdernos el río.
No sé si me doy a entender. Quizás solo entenderá quien haya asomado la cabeza por la puerta y haya mirado al otro lado.
Me quedé pensando un ratito en las líneas anteriores y en silencio se terminó el segundo reloj de arena.
Tres relojes de arena.
Y el silencio ha sido tan largo que está a punto de terminarse el tercero. Así me he sentido estos últimos años, reviso pausadamente todo lo que escribo, y aún así lo pienso mucho, como si las palabras necesitaran el reposo. Ese monstruo de la pausa empezó a trasladarse a lo demás: pienso, mido, evalúo, calculo. Festina lente. Hago tantas cosas a la vez porque mi neurosis me acostumbró a vivir así, pero ahora las hago muy despacio. Y luego pienso en el futuro: no quiero que sea de otro modo, quiero hacer mil cosas en diez, veinte, treinta años.
Tendré algunas semanas de tranquilidad para reponer las energías sociales. En ese tiempo, creo, me pondré a leer y a escribir. Jugaré en soledad, y luego, cuando me canse, la Nico y yo nos tiraremos al piso frío a dormir un rato. Mi amigo, Sangarcía, me dijo que ojalá fueran otros 40 años así y yo le dije que ojalá nomás fueran 25 porque esperaba, para entonces, ya hubiera métodos dignos de eutanasia. Lo dije en broma pero, si no quieres, no es broma.
También tengo algunas esperanzas de que, para entonces, nos puedan colocar en paraísos simulados o probablemente tendré la sabiduría para decir adiós, para «soltar y perdonar», como dicen algunos tarados, gurús del rancio new age que a veces resurge de las sombras.
Cuatro relojes de arena.

Felices 41. Mejor cierro antes de que me ahoguen las arenas de un tiempo fársico. Gracias, primero, a mi familia: mi esposa y mi perra. Gracias a todos los que me han acompañado. Gracias a quienes salvaron mi vida. Y gracias a quienes, por razones inexplicables, decidieron caminar a mi lado o siguen presenciando este circo extraño. Nico se puso a ladrar. Es hora de irnos a perseguir olores.