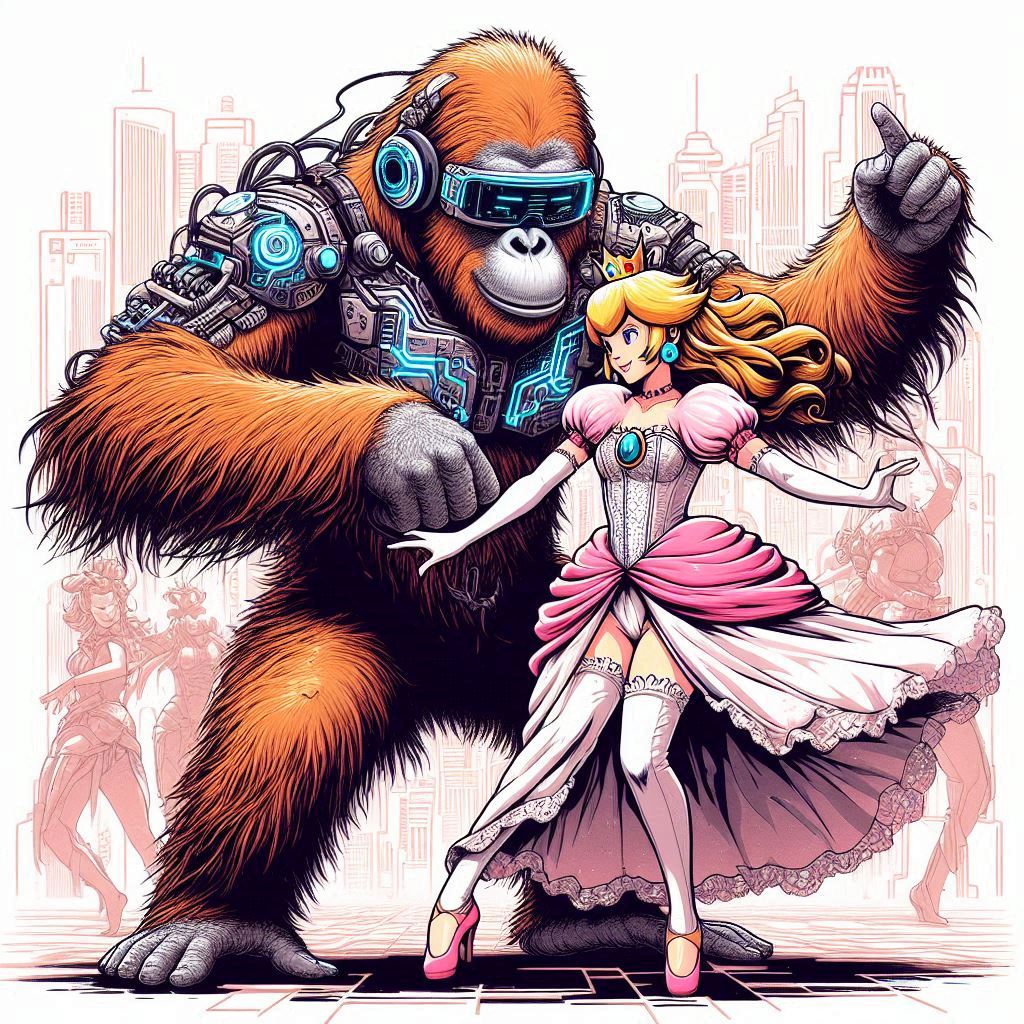El día de hoy son populares unas fotografías de Javier Bardem que tomó Penélope Cruz para Gentleman’s Journal. Son lindas fotografías porque muestran una mirada cándida a una celebridad, lo muestran en una intimidad inaccesible para los demás. Son fotografías voyerísticas, cómplices. Bardem se ve deseable, y se ve deseable porque el ojo de la cámara (su esposa y el dispositivo) nos lo muestra así, muy a pesar de las faltas técnicas que puedan tener algunas de las fotografías. Eso, y que el señor está sabrosón, la neta.
Me dieron ganas de lamer sus músculos.
Ayer, en la tarde, en una de mis últimas clases, mi alumno chascarrillo de ocasión (siempre hay uno, todos los semestres, y todos son iguales, y se repetirán como espirales de Uzumaki, una maldición que atravesará el tiempo, el espacio, por los siglos de los siglos), mientras revisaba las bitácoras de apuntes del grupo, me preguntó si no sabía bailar.
El chavito es así: pregunta cosas para buscar hilos y empezar a tirar. Rasca para ver qué encuentra. Me da ternura, pero como suelo sugerir amablemente a quienes insisten, y siguen intentando: “ríndete, no funciona, he trabajado con los mejores mentirosos y manipuladores del mundo”.
Levanté la mirada para verlo, suspiré, me encogí de hombros y le respondí que no, que yo no bailo, o no suelo bailar.
—Ya ve lo que dicen de los hombres que no saben bailar.
Entrecerré los ojos. No tuve qué preguntar.
—Que no son hombres.
Contuve la risa. Asentí muy seriamente y le dije:
—Sí, quizás, eso dicen.
Y me distraje fácilmente porque ese día no era un hombre, pero una linda mariposa que estaba revisando cuadernos, platicando de Barthes y de los Ángeles Azules con los otros alumnos.
Me quedé pensando en ello. No me ofendía la hombría cuestionada como el intento tan bruto de provocarme. Los juegos y las discusiones me gustan cuando son inteligentes, cuando prometen despertar algo. Pero como ya estaba cansado (6 de la tarde, veinticinco clases después), lo puse en un bolsillo y lo guardé para el día de mañana, la reflexión a chorro de agua caliente.
¿Pudo haber sido mejor? ¿Me equivoqué en no cuestionarlo? También me pregunté: ¿en qué país mental vivirá mi alumno chascarrillo? ¿Estará bien? Luego se me ocurrió, ¿no se estará ahogando? Not waving, but drowning.
Ya después del desayuno, y del café, entonces me puse a pensar cuál hubiera sido una buena respuesta. Quizás hubiera empezado por criticar la calidad heteronormativa del comentario (oportunidad de enseñanza en el aula), pero también, de refilón, pude haberle mencionado que sobreviví al cáncer (al tratamiento del cáncer [pocos saben lo que es tolerar cinco horas de quimioterapia, cada dos semanas, durante un año y medio] y la burocracia, a la incertidumbre económica) y mis casi diez años de trabajo en televisión, sin hacerme adicto a la coca y sin regalar las nalgas para hacerme de un espacio en la chamba.
Y para conseguirlo, ninguna de esas cosas depende de “ser hombre”; “ser hombre” es una cuestión mucho más compleja que “saber bailar”; ninguno de mis pesares me ha hecho pensar, después de sobrevivirlos, que mi hombría es mayor, o que está intacta. Pero luego, como suele suceder con el espíritu de la escalera, me cansé de pensar. Quizás eso es la verdadera hombría: cansarse.
Supongo que la enseñanza es esa. Si el cansancio es hombría, prefiero ser otra cosa. Prepararse para tener estos argumentos cansinos donde uno quiere deshacer al otro es un gasto brutal de energía. Salí tranquilo de la regadera, pensando en el viejo sabroso de Bardem. Puse en mi cajón mental que mi respuesta no solamente había sido la mejor, pero también la única. Supongo que esa debería ser una máxima de los seres humanos: aceptar que todo pasa. Incluso la hombría es una trivialidad, nadie pensará al final si eres o no eres.
Algún día, si ese joven tiene suerte, descubrirá que la identidad es una broma porque la vida es breve. Es difícil de asimilar esto, pero cruzo los dedos, ya llegará.